La carretera, larga, recta y bacheada cruzaba por medio del desierto típico de Rajashtan de un color amarillo apagado.
El calor, muy presente, se dibujaba en cada lugar al que dirigíamos la vista, con su característico efecto mojado y su particular humo transparente.
Increíblemente, pese a los cuarenta y tres grados que nos asfixiaban, había gente paseando por ambos lados de la carretera (no en esta foto). Unos iban, otros venían y algunos simplemente estaban allí o se dirigían a sus casas; pequeñas construcciones en ruinas que les servían de cobijo.
Este trayecto resultó ser “corto”. Tan sólo seis horas nos separaban de Ajmer, donde al llegar cambiamos de autobús para llegar a Pushkar. Este “nuevo” transporte lo cogimos un minuto antes de su salida por lo que no pudimos escoger sitio para ir cómodamente. La gente se agolpaba detrás de nosotros tres, que ocupamos el hueco entre las dos filas de los primeros asientos. Con nuestras mochilas nos hicimos firmes, aunque la gente nos decía que ahí cabían dos personas más y que bloqueábamos el paso a la cabina del conductor donde también se supone que cabía más gente. La cabina del conductor era un tanto peculiar, no se reducía al asiento de este, sino que, un cristal cortaba el ancho del autobús haciendo una cabina de dos metros de largo por uno de ancho, o quizás fuese al revés. Dentro, estaba el chofer y a su izquierda, sentados en lo que parecían unos cajones acolchados, unas siete personas más. Pese a los comentarios de que ocupábamos mucho hicimos oídos sordos y pasamos de todos.
Al bajar a la estación, por llamarlo de alguna manera, porque más bien era la suma de un vertedero, un mercado y una vaquería.
Esperamos a que un amigo de la amiga de Sabrina viniera a indicarnos el camino, que nosotros ya conocíamos (puede quedar pedante, pero es que realmente nos acordábamos), para ir a la Guest House donde nos quedaríamos.
Llegamos a la calle principal y subimos unas escaleras hasta el restaurante de la terraza y el camarero que conocimos meses atrás, Chili, nos reconoció.
La verdad es que resultó muy agradable volverle a ver y que nos recordase. Chili era un tipo con una mentalidad abierta, para nada típica de un hindú. Creía en el vive y deja vivir y en comprenderse a uno mismo para estar en armonía con todos. Un hombre que se fue de casa por no estar conforme con el estilo de vida que se suponía que tenía que llevar por haber nacido en donde había nacido. Él era hindú y muy orgulloso de serlo, con sus creencias y todo pero no aceptaba el sistema de castas que decía que no le dejaba ser libre. Otra cosa con lo que no estaba de acuerdo era qué mucha gente de la India, y en concreto de Pushkar, utilizaban los conocidos Ashram, centros de meditación hinduista, como excusa para drogarse y acoger a occidentales bohemios, desaliñados, alternativos y muy “guays” que buscan eso pensando que así viven los hindúes… No es que él no se fumase sus canutos, meditase y ligase con extranjeras, sino que no hacía de ello un negocio.
Nos dieron una habitación bien grande y “bastante” fresca. Sabrina se instaló en la contigua y una vez encontró a sus amigas, de lo más alternativas que vivían en un Ashram practicando malabares, fumando y demás cosas, le perdimos un poco la pista. De modo que fuimos a nuestro rollo por ese pueblo tan tranquilo. Volvimos a ver y a comer en el puesto de calle que nos presentaron las ibicencas que conocimos al principio y también se acordaban de nosotros los chicos que trabajaban ahí.
Una cosa que nos sorprendió mucho fue la cantidad de gente de la India que había.
La primera vez no vimos tantos de allí y si que más de fuera. Poco después nos dijeron que las clases habían acabado y que era un sitio vacacional muy escogido principalmente por una festividad típica de allí…
Lo malo es que a los extranjeros no nos dejaban pasar y mucho menos tirar fotos. Casualmente la mayor de las gentes estaban concentradas en una orilla del lago, de modo que dimos la vuelta y por el otro lado pudimos ver cómo participaban en la fiesta con sus Sharis de colores, sus baños en el lago y sus vacas sagradas y aprovechamos para sacar alguna que otra foto.
Estábamos llegando a la primavera y ya se empezaban a notar que los monzones estaban cerca. De repente se ponía a llover con rabia y fuerza, la luz se iba de las calles y estas se convertían en un barrizal o más bien un “cagonal”, ya que no sabías si pisabas barro o caca de baca. Pero aún así, con toda esa mierda corriendo de un lado a otro, la lluvia tenía su encanto, su murmullo nos mecía, el olor a humedad nos despejaba y la sensación de calor se desvanecía…
Los días transcurrieron muy rápidos entre paseos, comer y ultimar la compra de algún regalo que nos quedaba por hacer, y aún no habíamos ido a ver un atardecer, cosa que no podíamos dejar pasar; de modo que fuimos a disfrutar de la fantásticas puestas de sol a las orillas del lago donde volvimos a encontrarnos con el mismo señor que puso y seguía poniendo la banda sonora a tal evento.
Estaba un tanto cambiado, se había hecho un cambio de look cortándose el pelo y acicalándose un poco.
Nosotros también estábamos algo cambiados, para empezar habíamos perdido unos cuantos kilos, los cuales no supimos con exactitud hasta volver a casa, pero no adelantaré acontecimientos, para continuar estábamos muy morenos y para finalizar íbamos sin la compañía de las ibicencas y sin Nicolás, nuestro llamativo amigo argentino. Para nosotros fue fácil reconocerle pero lo curioso fue que él también nos reconoció, y es que, como he dicho antes, tienen una memoria para las caras que asusta.
Habían pasado cuatro meses desde que estuvimos allí y tan sólo fueron cinco días, pero él, tras sentarnos en uno de esos escalones que hacen sus veces de gradas, nos miró sin dejar de tocar y cantar sus melodías hipnóticas, ladeó un poco la cabeza y, parpadeando lentamente, asintió con una sonrisa sincera y una mirada profunda que nos transmitió paz y tranquilidad. Sentimos como si nos dijera: “…sabía que ibais a volver, os esperaba…” y ahí estuvimos de nuevo, envueltos en esa armonía y relajación, en ese mimetismo con el momento que todos los presentes, orientales y occidentales, compartíamos. Una mano invisible nos mecía a todos perdiendo la noción del tiempo, aunque este, el tiempo, nos hizo volver de golpe y porrazo a la realidad, pues debíamos ir al hotel para hacer las mochilas, ya que nos íbamos esa misma noche. Muy a nuestro pesar nos levantamos, nos despedimos de él con una sonrisa y un cabeceo y nos fuimos.
Cuando salimos de España para iniciar este periplo, nuestras mochilas pesaban apenas doce kilos, pero entre pañuelos, telas decorativas, la figura de metal de Ganesh que nos regaló «Monsieur Frank» en Nepal, el cuenco tibetano, la sombrilla vietnamita, etc… se nos antojaban bastante más pesadas. De hecho pesaban casi diez kilos más. Pero ya quedaba poco para llegar al final, tan sólo dos días eran los que nos quedaban para volver. Por un lado había ganas, la familia, los amigos, el cansancio y la cocina nos hacían querer volver. Por otro lado…
Por otro lado nos habríamos quedado otros cuatro meses más…
Pero aún estábamos allí y aún teníamos dos días de disfrute. Nos pusimos manos a la obra y, con los kilos a la espalda y la noche entrando por el Este. Nos despedimos de Chilli deseándole la mejor de las suertes para la nueva vida que iba a empezar en Cashemira y nos fuimos sin poder decirle adiós a Sabrina pues no supimos donde estaba desde hacía dos días.
Mochilas en ristre, salimos en dirección a la parada de autobuses. No a la que ya conocíamos, sino a otra que nos pillaba un poco más cerca. Cuando uno dice parada de autobuses le viene un concepto a la cabeza que no se asemeja ni lo más mínimo a lo que nos hemos ido encontrando en este viaje. De hecho creo que en algunos sitios de la India les deberían cambiar el nombre a las susodichas y llamarlas “Ahí” o “EAQYLLB”; “Espera Allí Que Ya Llegará el Bus”. Y allí estuvimos, esperando y esperando y cuando ya parecía que venía, tuvimos que seguir esperando, pero al menos, entre el primer “esperando” y el “seguir esperando” fueron apareciendo más personas que esperaron con nosotros. Tanto esperamos, que cayó la noche del todo y por poco no se nos cayó el cielo sobre nuestras cabezas. Al principio de la espera, a lo lejos, unas nubes negras se movían paralelamente respecto a Pushkar, pero de repente cambió el viento y acabaron llegando a nosotros justo después de subir, con unos cuantos chinos, al autobús cama de «cuatro estrellas» en el que pasaríamos esa noche.
Y empezó a llover, a oler estupendamente y a refrescar, mientras por las ventanas nos deleitábamos con un espectáculo de rayos y centellas que nos regaló la madre natura para despedirnos de Pushkar, para cerrar otro día y abrir uno más. Uno más cerca del final de nuestra aventura. Uno en el que nos quitaríamos la espina de no poder haber visto en un primer momento una de las Siete maravillas del Mundo, el Taj Mahal.




















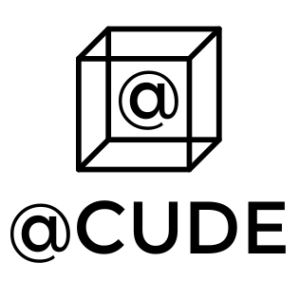
Deja una respuesta